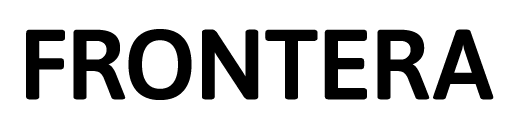La influencia del microbioma materno en el sistema inmune del recién nacido
La estimulación inmunitaria decisiva comienza cuando el bebé atraviesa el canal del parto

La revisión de Dubé-Zinatelli et al. (2025), publicada en el Journal of Reproductive Immunology, explora cómo el microbioma materno moldea la maduración inmunitaria y neurológica del recién nacido desde antes del parto hasta el primer año de vida. El hallazgo de que las bacterias comensales superan el número de genes humanos en una proporción 10 a 1 condujo a analizar la herencia más allá del DNA: cada generación modela su microbiota y la madre actúa como puente principal.
En neonatos sanos, Bifidobacterium y Lactobacillus dominan el intestino, producen ácidos grasos de cadena corta e inducen células T reguladoras e IgA sérica protectora. Si esta colonización se retrasa o se reemplaza por Enterobacteriaceae y Clostridiaceae, aparece disbiosis: barrera intestinal laxa (leaky gut), inflamación crónica y riesgo de sepsis, enterocolitis necrosante, atopia, obesidad o autoinmunidad en etapas posteriores de la vida.
La detección de DNA bacteriano en meconio y líquido amniótico sugiere un inóculo in utero; no obstante, el debate sigue abierto por posibles contaminaciones de baja biomasa. El consenso práctico es que la estimulación inmunitaria decisiva comienza al atravesar el canal del parto, donde el bebé enfrenta por primera vez un entorno altamente colonizado.
El modo de nacimiento juega un rol fundamental en la transferencia de la microbiota materna. El parto vaginal transfiere microbiota materna rica en Bacteroides, Bifidobacteria y Lactobacillus, esencial para tolerancia inmune y regulación del eje intestino-cerebro. Cuando el parto ocurre por cesárea se retrasa la aparición de Bacteroides y Bifidobacteria, se reduce la diversidad microbiana y se favorece la aparición de Enterococcus y Klebsiella, oportunistas hospitalarios ligados a sepsis tardía. También se ha asociado a mayor incidencia de asma, dermatitis atópica, enfermedad inflamatoria intestinal y esclerosis míltiple.
La lactancia materna modifica diametralmente la microbiota del neonato. La leche humana contiene más de 800 especies bacterianas y su composición varía en tres fases a partir del parto. El calostro, de los días 1 a 5, tiene elevado contenido de Lactobacillus, Staphylococcus, Bifidobacterium e inmonoglogulina IgA. De los días 6 a 15, la leche transicional desciende IgA, pero suben grasas y lactosa. Después de los 15 días, la leche materna pasa a ser leche madura, donde alterna foremilk, rico en lactosa rico y más acuoso, hidrata y proporciona energía rápida a través de los carbohidratos, y hindmilk con alto contenido de grasas, ofrece energía densa y de liberación más lenta. Además de microorganismos, aporta oligosacáridos (Human Milk Oligosaccharides, HMOs) prebióticos que alimentan Bifidobacterium y citocinas inmunomoduladoras.
El contacto piel con piel (skin-to-skin contact, SSC) inmediato coloniza al neonato con Corynebacterium y Micrococcus cutáneos, estabiliza la temperatura, el cortisol y el ritmo cardíaco, y acorta el tiempo hasta la primera toma. En prematuros, el método madre canguro (kangaroo mother care) reduce la mortalidad y mejora el desarrollo cognitivo; la versión paterna, método padre canguro (kangaroo father care) ofrece beneficios comparables y facilita que la madre se recupere y mantenga la lactancia.
Dentro de las nuevas intervenciones en estudio se encuentra el trasplante fecal materno (fecal maternal transplant, FMT), administrado prenatalmente o mezclado con leche en la primera toma, que ha normalizado la microbiota de neonatos nacidos por cesárea en estudios piloto, o el vaginal seeding, que consiste en pasar una gasa con flora vaginal de la madre por la boca y la piel del neonato. Ambas prácticas exigen estrictos protocolos para evitar transmisión de patógenos y mayores evidencias de su beneficio.
Otra propuesta es el añadido de prebióticos y/o probióticos a las fórmulas, lo que favorece la expansión de Bifidobacterium y generan ácidos grasos antiinflamatorios.
El laboratorio dispone hoy de un gradiente de complejidad: desde qPCR específicas, hasta metagenómica de lectura larga que ofrece visión de cepa, resistoma y vías metabólicas. La elección depende de la clínica: cribado por vaginosis, riesgo de parto prematuro o seguimiento de fertilización in vitro. Según los autores, un flujo mixto de qPCR cuantitativa y 16S rRNA de forma semestral para evaluar poblaciones bacterianas clave como Lactobacillus y Gardnerella, cubriría la mayoría de las necesidades de clínicas obstétricas y de fertilidad, mientras que la secuenciación shotgun o la metatranscriptómica se reservan para investigación avanzada o para optimizar intervenciones como trasplante fecal materno. Los análisis de microbiota materna aún no forman parte del control prenatal estándar; se indican en contextos de riesgo elevado o en estudios de investigación.
La interacción microbioma materno-neonatal es un regulador crítico de la inmunidad, la barrera intestinal y el desarrollo cerebral, con repercusiones que llegan hasta la edad adulta en forma de enfermedades crónicas y trastornos neuropsiquiátricos.
Aplicar estas técnicas con controles adecuados y reportes estandarizados permitirá traducir la huella microbiana materna en biomarcadores clínicos robustos y en nuevas estrategias preventivas para la salud materno-infantil.