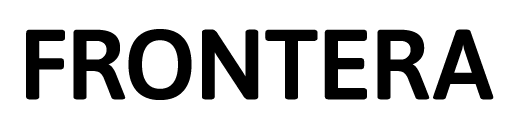Bacteriófagos: de la teoría a la planta de producción
El biocontrol fágico en alimentos es una herramienta viable, con eficacia probada

El control de patógenos en alimentos se ha convertido en un cuello de botella para la inocuidad alimentaria global. La OMS cifra en 600 millones los casos de enfermedades transmitidas por alimentos cada año. Frente a la pérdida de vigencia o eficacia de los métodos químicos tradicionales y la amenaza de resistencia antimicrobiana, los bacteriófagos emergen como predadores naturales, altamente específicos y carentes de toxicidad para humanos o animales. La revisión de Dhulipalla y col., publicada en Discover Applied Sciences (2025), condensa la evidencia reciente y dibuja la hoja de ruta regulatoria para lograr convertirlos en ingredientes de procesos industriales.
Los bacteriófagos se administran a muy baja concentración porque se multiplican in situ cuando encuentran su hospedador. Tras adsorberse, inyectan su genoma y la bacteria se convierte en una fábrica de bacteriófagos, donde la progenie se libera gracias a endolisinas que rompen el peptidoglicano. Este ciclo lítico rápido explica por qué son eficaces en matrices húmedas y ricas en nutrientes, pero menos en superficies desecadas, una limitación que debe considerarse al diseñar protocolos de aplicación. Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7 y Salmonella spp., distribuidas por algunas firmas de EE. UU. y la Unión Europea.
La revisión compila más de 50 estudios challenge test en seis grandes cadenas. En la cadena avícola y cárnica, los cócteles líticos pueden reducir más de dos log la presencia de Salmonella o Campylobacter en pechugas y canales; la sinergia con ácido lactobiónico o atmósfera modificada potencia el efecto.
En lácteos, las combinaciones de dos fagos anti- Listeria reducen en dos log la presencia de la bacteria en quesos blandos, sin alterar el pH ni la maduración. En frutas y vegetales, las formulaciones listas para usar logran descensos de uno a tres log en Salmonella sobre lechuga y melón. En superficies y envases activos, capaces de interactuar activamente con el alimento o con su entorno, la inmovilización de los fagos en películas de celulosa o recubrimientos comestibles prolonga la actividad hasta 30 días en productos cárnicos RTE (Ready to Eat).
Existen aún algunas dificultades en el momento de escalar la producción y también retos para la producción industrial. Si bien la propagación en laboratorio es rutinaria, el up‑scaling tropieza con la variabilidad biológica de fagos y bacterias, y la necesidad de procesos reproducibles.
Otras dificultades radican en se requiere cadena de frío de 2‑8 °C durante todo el almacenamiento, y la exposición a detergentes o pH extremos inactiva los fagos. También debe considerarse la presencia indeseada de fagos temperados, capaces de transferir genes de virulencia o de resistencia a antimicrobiana. Por otra parte, en entornos secos la difusión es limitada, por lo que se recomienda nebulización fina o combinación con sanitizantes para maximizar el contacto.
Con respecto al marco regulatorio, la FDA (Food and Drug Administration) de EE. UU. regula el uso de bacteriófagos en alimentos a través de tres vías posibles, según el uso previsto: GRAS (Generally Recognized As Safe), FCS (Food Contact Substance), y FAP (Food Additive Petition).
GRAS se aplica cuando los fagos se incorporan directamente al alimento. Es la vía más común para fagos aprobados comercialmente, como los utilizados contra Listeria monocytogenes.
FCS se usa cuando los fagos no entran en el alimento como ingrediente, sino que están fijados a superficies, envases activos o recubrimientos. se requiere una notificación de sustancia en contacto con alimentos (FCN) y una evaluación de migración y seguridad.
FAP es el proceso más formal y exigente. Se aplica a aditivos que no califican como GRAS ni como FCS, o cuyo uso requiere una evaluación más rigurosa.
Otros países, como Canadá, Australia, Israel y Nueva Zelanda, aceptan fagos con base en equivalencias FDA, mientras que la EFSA (European Food Safety Authority) es más cautelosa, demorando su entrada plena a la Unión Europea. Todos los marcos convergen en exigir validación de shelf‑life, ausencia de genes indeseables y planes de vigilancia post‑lanzamiento.
Los autores resumen tres frentes con respecto a los desafíos científicos y operativos. En primer lugar la eficacia, ya que la dispersión heterogénea en matrices secas o grasas y la reducción de movilidad pueden mermar la lisis. Por otra parte, la forma de aplicación, ya que la mayoría de los sanitizantes inactivan fagos. Por último, la apariciónde de mutantes resistentes, que puede limitarse con el uso de cócteles de fagos y rotación periódica, existiendo ya softwares para diseñar combinaciones óptimas.
La tendencia futura consiste en diseñar encapsulados y nanoencapsulados que sean estables a temperatura ambiente y tengan liberación controlada, y aplicar la ingeniería genética de bacteriófagos con diferentes colas, lo que ampliaría su espectro de acción sin perder la especificidad.
📌 El artículo recomienda combinar bacteriófagos con otras tecnologías antimicrobianas, como aceites esenciales, biosurfactantes o atmósferas modificadas, dentro de un enfoque multibarrera, para lograr una reducción más eficaz de bacterias en alimentos. El uso de bacteriófagos en biocontrol alimentario ya no es solo un concepto sino una herramienta viable, con eficacia probada desde la granja al envase. Sin embargo, su despegue industrial exige superar barreras logísticas, metodológicas y regulatorias.