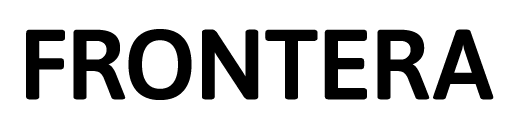Ralstonia solanacearum, un fitopatógeno que impacta en cultivos clave
Esta bacteria es uno de los pàtógenos más devastadores a nivel mundial, debido a su amplio rango de hospedadores y su capacidad de persistencia en diversos ambientes
 Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa
Ralstonia solanacearum, uno de los fitopatógenos bacterianos más devastadores a nivel mundial, ha sido objeto de intensa investigación debido a su amplio rango de hospedadores, su capacidad de persistencia en ambientes diversos y su impacto en cultivos clave como la papa, el tomate, el pimiento, el plátano y el tabaco. En América del Sur, su presencia representa un reto fitosanitario serio, sobre todo en regiones productoras de solanáceas.
En países como Argentina, Brasil, Perú y Colombia, R. solanacearum afecta cultivos estratégicos y se propaga a través de agua de riego, material vegetal infectado y suelos contaminados. Las condiciones tropicales y subtropicales favorecen su persistencia.
Una revisión reciente publicada en New Crops (2024) ofrece una síntesis actualizada sobre los mecanismos moleculares de la interacción planta-patógeno, abordando aspectos críticos para el desarrollo de estrategias de resistencia genética y control sostenible.
R. solanacearum y sus plantas hospedadoras han coevolucionado. Esta bacteria habitante del suelo puede sobrevivir en ausencia de hospedadores gracias a su versatilidad metabólica y su capacidad para formar biopelículas. Su infección generalmente inicia a través de las raíces, donde coloniza el xilema e interfiere con el transporte de agua, causando síntomas de marchitez que a menudo culminan en la muerte de la planta.
Además, la bacteria posee una notable diversidad genética, organizada en un complejo de especies que incluye múltiples filotipos y secuevars. Esta variabilidad explica, en parte, su adaptabilidad a distintas condiciones agroecológicas y su amplia gama de hospedadores (más de 250 especies vegetales).
El sistema de secreción tipo III (T3SS) de R. solanacearum le permite inyectar proteínas efectoras directamente en las células vegetales, interfiriendo con sus mecanismos de defensa. Se conocen más de 70 efectores, algunos en cepas altamente virulentas, con funciones que incluyen supresión de respuesta inmune, manipulación hormonal y alteración de estructuras celulares, que le permiten a la bacteria adaptarse rápidamente a nuevos hospedadores o evadir la resistencia genética.
R. solanacearum también produce exopolisacáridos, enzimas degradadoras de la pared celular vegetal (como celulasas y pectinasas) y otros factores extracelulares que facilitan la colonización del xilema y la obstrucción vascular.
Las plantas, a su vez, han desarrollado dos mecanismos de defensa principales:
- Inmunidad mediada por PRRs (Pattern Recognition Receptors): receptores celulares que reconocen PAMPs (Pathogen-Associated Molecular Patterns), como flagelina o lipopolisacáridos. Esta respuesta, conocida como inmunidad basal o PTI (PAMP-triggered immunity), activa cascadas de señalización que refuerzan las barreras físicas y químicas.
- Inmunidad mediada por NLRs (Nucleotide-binding Leucine-rich repeat Receptors): receptores intracelulares que reconocen efectores específicos del patógeno, desencadenando una respuesta de defensa más fuerte, conocida como ETI (Effector-triggered immunity). Esta puede incluir la muerte celular localizada para limitar la propagación del patógeno.
Sin embargo, R. solanacearum ha desarrollado efectores que suprimen tanto PTI como ETI, lo que complica el desarrollo de cultivares resistentes.
Uno de los principales aportes de la revisión es la discusión sobre genes de resistencia (R) identificados en especies silvestres de solanáceas y otros grupos botánicos. Algunos de estos genes codifican NLRs capaces de reconocer efectores clave de R. solanacearum, lo que ofrece una base para programas de mejoramiento asistido por marcadores o edición génica.
El artículo también subraya la importancia de utilizar aproximaciones integradas, como el apilamiento de genes R, la edición de promotores sensibles a efectores y el uso de inductores del sistema inmune vegetal.
La revisión insiste en la necesidad de sistemas de diagnóstico temprano y vigilancia molecular, junto con prácticas de manejo integrado como rotación de cultivos, uso de variedades resistentes y control biológico mediante bacterias antagonistas. La complejidad y adaptabilidad demandan un enfoque que combine genética vegetal, microbiología del suelo y epidemiología para lograr un control efectivo y sostenible de la marchitez bacteriana en sistemas agrícolas vulnerables, como los del Cono Sur.